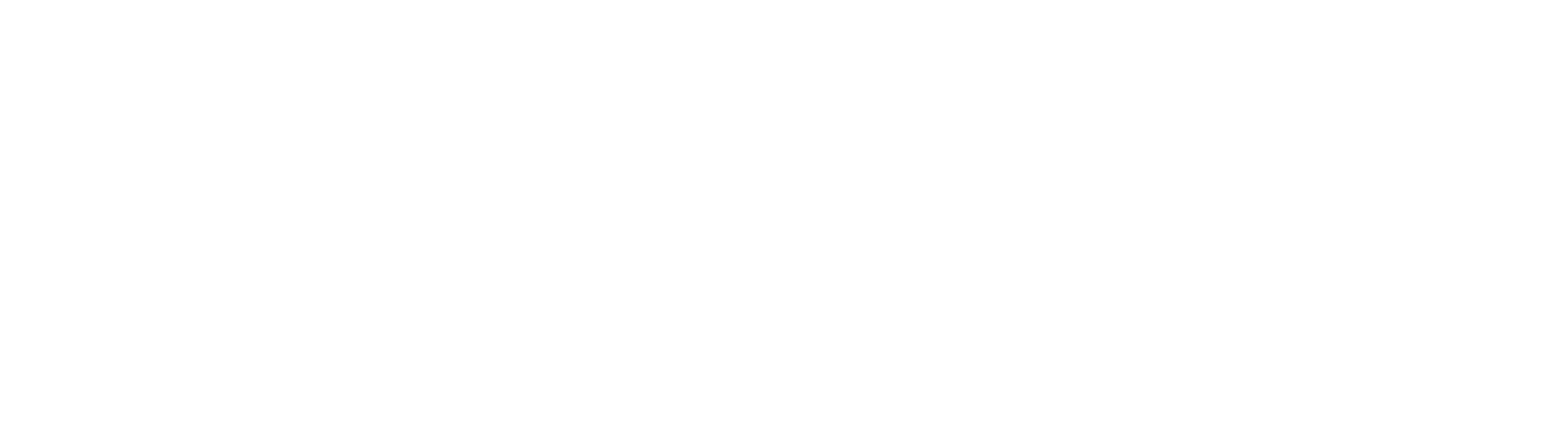Coaching Familiar
¿Pertenencia al grupo?
Muchas veces pensamos que nosotros tenemos un problema. Al menos a mí, me pasó hasta muy entrada edad. Adulta. Muy adulta.
Llegué a sentir que no encajaba en ningún grupo. Llegué a pensar que tenía un problema de socialización. Que no terminaba de encontrar un colectivo con el que sentirme parte. Y lo peor, llegué a pensar que no sabía cuidar a mis amistades.
Y me tuve que ir al camino de Santiago, sola, para darme cuenta que en el camino de la vida, hay quien lo hace en grupo, hay quien lo hace en solitario, y hay quien, como yo, le gusta hacerlo con pocas personas, pero intensas e importantes.
Coincidí con un grupo, pero como siempre, no formaba parte de él como el resto, estaba, sí, pero a medio gas.
Concidí con dos maravillosas personas, con quienes compartí gran parte de mi tiempo, energía, palabras. De quienes aprendí muchísimo y con quienes crecí durante esos días.
Y fue ahí cuando me dí cuenta de que yo no era de grupos. Que no tenía ningún problema, sino que sencillamente, yo era de las que hacían su camino rodeada de los suyos, y ya. Que no necesitaba relaciones superfluas, ni banales, ni vacías. Que cuidar a tus amistades no significa llamarles cada día, ni cada semana. Que igual que tú sabes que estarás ahí, ellas también. Y lo están. Y lo estás. Y ya está. Y no se necesita más.
Y entonces acepté que todo lo que se pierde, nunca fue real. O sí, pero las prioridades cambian y en ocasiones, no avanzan contigo. Y en esto tengo varios nombres en mente, a los que quise muchísimo y en cierta parte, siempre tendrán un hueco en mi corazón.
Pero entonces me encontré con una persona que me aceptó, me quiso y lo mejor de todo, decidió formar parte de esos pocos, pero mejores, que me acompañan en este camino de la vida.
Y dejé de sentir que no encajaba para sentir que lo único que me faltaba era encontrar mi lugar. Y me gente.